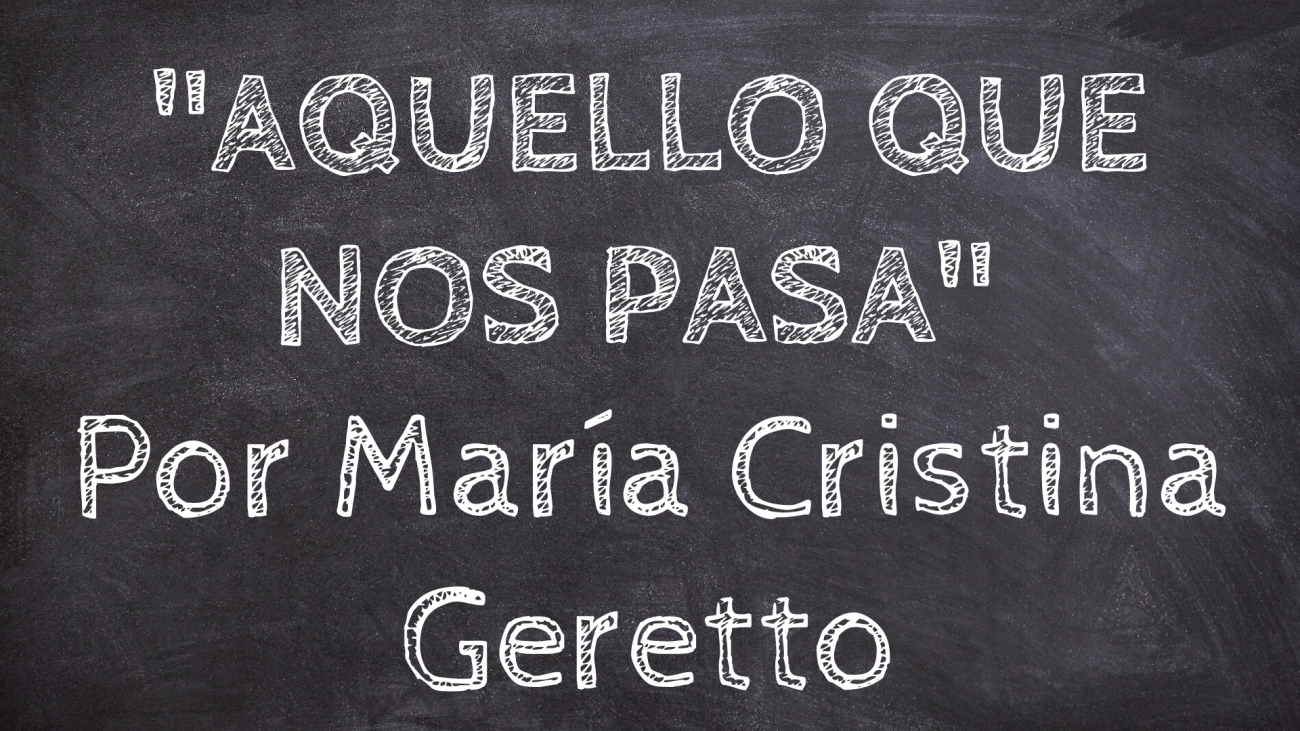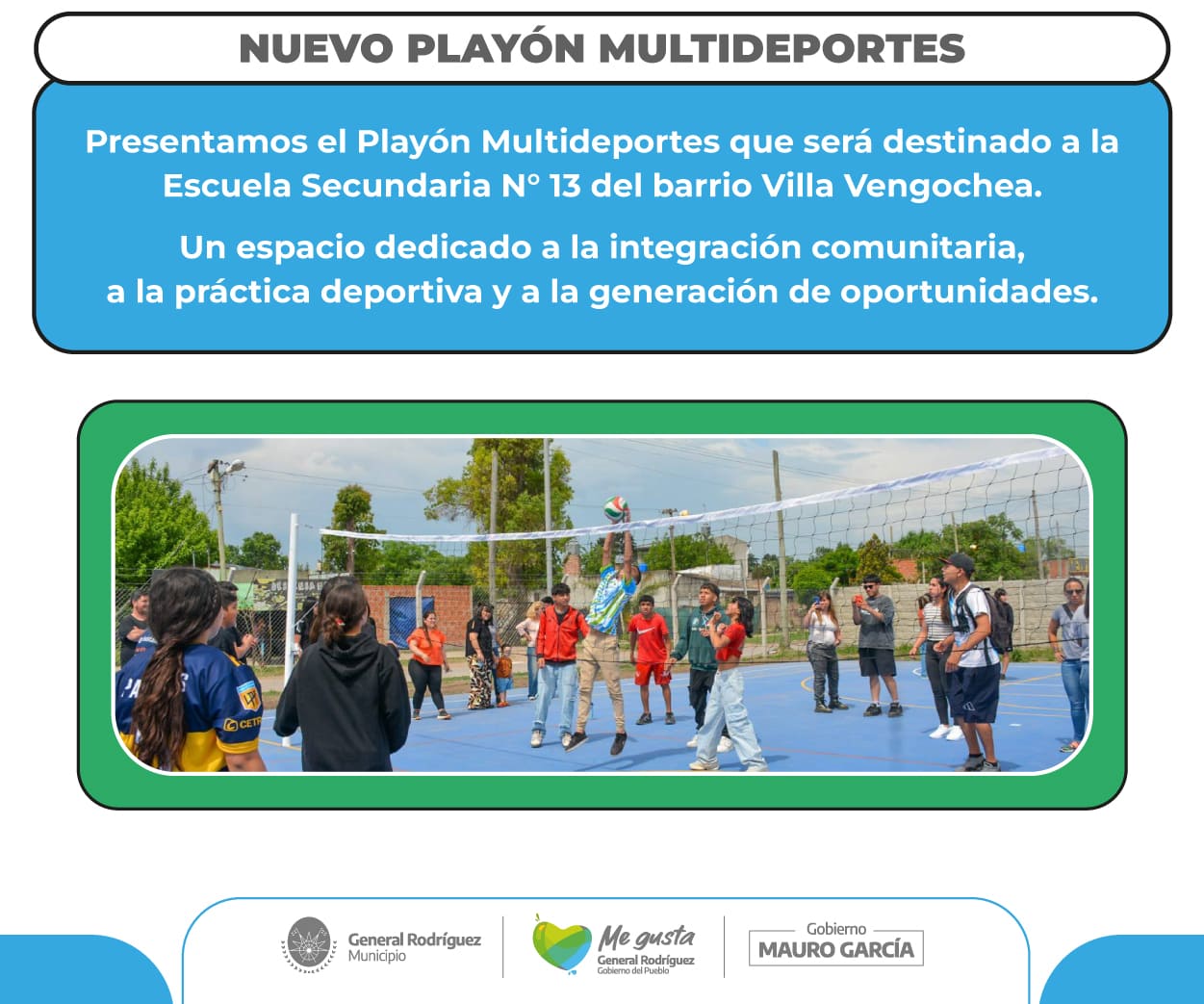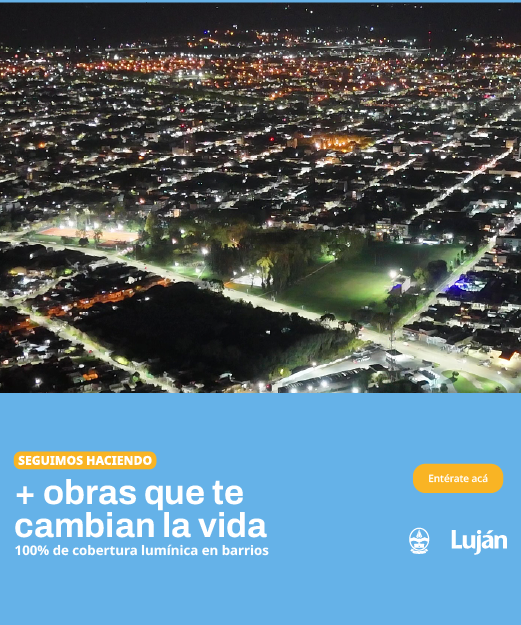Empecé a dar clases en 1996 … cuando todavía estaba en el profesorado. Me formaron para una escuela donde la sola presencia del docente aseguraba autoridad. Poco duró esa concepción. La caída de las instituciones era un hecho, y aunque aún no lo había leído con ese nombre ... en la práctica ya se vivía. Aprendí intuitivamente que la autoridad se construía, que era un proceso. Y que a la vez no era una “mala palabra”. Con el recuerdo de los años oscuros, autoridad era sinónimo de otros sentires, diría en en el cuerpo y el alma. La autoridad pedagógica que asegure la asimetría era imprescindible, pero no se daba “sola”.
Me costó mucha experiencia aprender a construirla, me costó años de aula. Hasta que finalmente sentía que entraba por la puerta y se daba … naturalmente. Mirar a los y las estudiantes, reirnos, charlar un rato, acomodarnos … sí, acomodar no sólo lo material sino acomodar nuestros cuerpos, nuestras mentes para arrancar. Una “disciplina” … reglas de juego, tácitas y no tanto. Que estaban ahí porque todos estábamos ahí. Juntos las habíamos construído, las habíamos acordado, las modificábamos, consensuábamos. Pero ahí, ahí adentro ...en un mismo espacio, un mismo tiempo, todos juntos.
Y si algo de aquello no funcionaba … una estrategia era “llamar a la familia”, una de tantas. Ni la única, menos aún la primera que buscaba. Las reuniones generalmente eran cordiales, aunque hubo excepciones. Al margen de estos episodios, contados realmente con los dedos de la mano, cuando no nos poníamos de acuerdo familia-escuela, de mi lado no existía mucho más para buscar por ese lado. Si algo en mí me mostraba que “la familia” no iba a colaborar con “la escuela” asunto cerrado. Se buscaba por otro lado.
De pronto me vi sin el aula, sin mis reglas, mi autoridad construída. Sin tiempo ni espacio comunes. Sin los otros. De un día para el otro abruptamente se apagó la luz. Acostumbrados a “imposibles” salimos a escena igual. Aún sin escenario, y sin público. Y comenzamos a armar de nuevo algo que ni siquiera sabíamos qué era.
Me preguntaba si iba a ser posible el aprendizaje sin las condiciones materiales y de las otras: ¿Cómo hacer para enseñar y aprender sin un espacio, sin sincronía, sin los cuerpos, sin las miradas … sin los sentidos? Hubo que cambiar el paradigma. Intentar igual, probar. Los que pudimos establecer conexión con nuestros estudiantes a través de la virtualidad aprovechamos el recurso. Aunque sabemos que nada (nada, nada!) suple la clase.
La virtualidad creó un nuevo espacio de “aula” donde intentamos estar todos, pero donde además de el “estar” de los estudiantes, está el “estar” de las familias. Aquello que tantas veces nos incomodaba de aquella escuela: “Los padres”, estaban dentro de “esta escuela”. Incluso nosotros éramos padres en el mismo momento en que éramos docentes … también “esta escuela” se metía en nuestras casas. Y … a la vez! Quienes somos padres-docentes nos metíamos en otras “escuelas” al escuchar las clases de nuestros hijos. Todo así … en un huracán de “escuelas-familias”.
Comencé a pensar mi práctica y evaluarla en este contexto. Empecé a preguntarme si había sido posible que “los de segundo aprendieran el concepto de volumen”. Y ví que sí, que había sido posible con algunos estudiantes. Pero que debían darse algunas condiciones. Condiciones que tenían que ver conmigo como docente, con ellos y ellas como estudiantes, Y con la familia. Si, así, el “Y” con mayúscula.
Nunca pensé que para que yo pudiera dar clase, iba a necesitar de las familias. “Esta escuela” me hizo dar cuenta que las necesito. No como una frase hecha, algo que suena bien a los oídos de todos.
La familia se convirtió en mi mano en el hombro de los que necesitan un empujón. Quien se sienta al lado de los que “no les sale” un ejercicio y ayudan. Quienes organizaban la agenda de los más chicos. Eran los padres y madres, los hermanos mayores, otros adultos, muchos de ellos sin experiencia docente, quienes debían acompañar como si lo fueran, aún sin formación, sin experiencia.
Empecé a comunicarme con las familias. Mails, whatsapp, plataformas, reuniones virtuales. Ellos se convirtieron en mis sentidos en cada “aula-casa”.
Me dí cuenta que con aquellos estudiantes con quienes podíamos trabajar en conjunto con la familia, el aprendizaje era posible. Era posible!
Y el ida y vuelta fue inmediato. Nunca en estos años de docencia, recibí tanta retroalimentación por parte de padres y madres. Estamos trabajando en equipo con muchos de ellos. Y creo que en parte es porque esa autoridad que uno construye con sus estudiantes, se pudo construir con las familias. Padres y madres que pasan cerca de “las aulas” de sus hijos y nos escuchan. Ellos también descubren el valor de nuestros intentos por llegar del otro lado de la pantalla. Leen nuestras devoluciones, miran nuestros videos con explicaciones. Miran nuestras clases! Tienen que sentarse al lado … e intentar “un imposible”. Se han puesto en “nuestro lugar”.
Muchas, muchas familias han comenzado a valorar nuestra tarea. Y muchos, muchos docentes hemos redescubierto el papel de la familia en el aprendizaje. Desde el momento que nos acercamos. Que construimos “experiencia” (en el sentido que le da Jorge Larrosa* a esa palabra).
No creo que la vuelta a “la normalidad” cambie radicalmente. Sí creo que estamos aprendiendo, y como creo que el aprendizaje nos cambia, probablemente la realidad no cambie, pero nosotros sí.